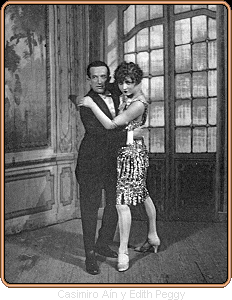 A las 9 de la mañana del 1º de febrero de 1924, Casimiro Aín (o el Vasco o el Lecherito)*, con las manos en los bolsillos por el frío –invierno allá-, sale del hotelito de la vía Torino que le reservó la embajada y sube a un taxi. Muestra rastros del malevaje porteño: lleva puestos el fatigado chambergo borsalino, gacho gris arrabalero, de cinta ancha y ribete negro en el ala. Aferra una modesta valija con los elementos de trabajo: botines abotonados, lengue de seda japonesa, pantalón de fantasía con trencilla y chaqueta negra con vivos.
A las 9 de la mañana del 1º de febrero de 1924, Casimiro Aín (o el Vasco o el Lecherito)*, con las manos en los bolsillos por el frío –invierno allá-, sale del hotelito de la vía Torino que le reservó la embajada y sube a un taxi. Muestra rastros del malevaje porteño: lleva puestos el fatigado chambergo borsalino, gacho gris arrabalero, de cinta ancha y ribete negro en el ala. Aferra una modesta valija con los elementos de trabajo: botines abotonados, lengue de seda japonesa, pantalón de fantasía con trencilla y chaqueta negra con vivos. En el viaje no puede disimular su nerviosismo: nunca antes cargó tanta responsabilidad. El representante argentino ante la Santa Sede, embajador García Mansilla, había obtenido una audiencia especial del papa Pío XI para una exhibición de tango bailado, con el objetivo de intentar cambiar la historia del género hasta ahí rechazado por la Iglesia. Católica y no católica.
Aín era un bailarín profesional famoso en la Argentina y en el currículum presentado a la secretaría vaticana por la embajada –qué tal Aín-, obviamente se omitió sus actuaciones en las casas de madame Blanche y en la de la negra María de Nueva Pompeya.
Dice la crónica que el Lecherito fue recibido por un capitán de la Guardia Suiza y conducido por dos monseñores hacia la biblioteca. Aín, vistiéndose de malevo a esa hora de la mañana para presentarse al el Santo Padre, debió temblar como si compareciera ante el comisario de la 1ª con los bolsillos a reventar de anotaciones de quiniela.
Con esa pavura encima, lo condujeron al recinto donde el Santo Padre lo recibiría, rodeado de purpurados y caballeros de smoking. No hubo señoras. Por las dudas.
El embajador García Mansilla le hizo un guiño porteño de complicidad al Vasco, para animarlo en aquel duro trance que le tocaría vivir. Sería el protagonista del intento de aceptación religiosa del tango, en resistencia de quienes en Europa pedía su excomunión después del avasallador éxito del género en París, entre 1911 y 1913.Ya entonces, por este suceso en Francia, el tango argentino comenzaba a concitar interés económico.
La crónica otra vez, dice que Pío XI sentado en su trono, sólo murmuró: “avanti, figliolo, procedi”,
El Vasco hizo una seña y el maestro del coro Vaticano convocado para tocar en el armonio esa música tan extraña al lugar arrancó con el tango Ave María, de Francisco "Pirincho" Canaro. Era la pieza de título más piadoso entre los tangos que se había podido encontrar después de descartar, por ejemplo, “¡Qué fideo!”, “El choclo”, “El fierrazo” o “Abanicame la zona”, que eran los nombres de las composiciones de uso corriente en los para nada santos quilombos de entonces.
García Mansilla no dejó escapar detalle: decidió que el Vasco no bailaría con la alemana Peggy, que era su compañera acostumbrada para sus actuaciones en el cabaret El Garrón de Montmartre. Muy eficiente el embajador.
Frente al Santo Padre su compañera de baile, estirada y desconfiada ante aquel malevo exótico, sería la señorita Scotto, traductora en las oficinas de la embajada. Por supuesto que nada de falda con tajo ni zapatos de taco alto. La pollera de la señorita Scotto, azul oscura, bien debajo de la media pierna.
Lo que salió fue un tango descorazonado. Nada de ocho, menos la sentadita y mucho menos otros insinuantes acercamientos que, por otra parte, la señorita Scotto no habría tolerado. Aín escondió, como pudo, los secretos demonios del tango, que no son pocos.Hubo ablación de todo lo atrevido, digamos. Ese tango fue más delicado que un minué que ni el Papa ni sus más estrictos monseñores hubieran condenado. Fue un león avejentado, una bataclana vestida de monja. En fin, un corpiño sin teta.
Así la satanización clerical contra el tango perdía su respaldo teológico. Final: el Santo Padre le regaló al vasco Aín una medallita de plata con la imagen de Nuestra Señora de Loreto y se retiró. Hizo un guiño aporteñado a su secretario y volvió a la santidad de su quehacer. Se piensa, que dejó creer al Lecherito y el embajador -poco necesitó ante dos porteños- que lo habían engañado.
Sí, la universalización del tango tiene una gran deuda con la señorita Scotto.
(*) Hijo de un vasco lechero que creció escuchando tangos en los organitos callejeros, Casimiro Aín (1874-1940) fue bailarín profesional desde 1913 cuando viajó a París con una orquesta típica. Su debut internacional fue en el cabaret parisino El Garrón, con gran suceso. De allí a Nueva York. Con su compañera, la alemana Edith Peggy (quien aparece en la foto, de agosto de 1928) llevaron el baile de tango a Dinamarca, la Unión Soviética, Grecia, Suiza, Polonia, Italia, Inglaterra, Hungría y Turquía. (Foto: agradecimiento a Todotango.com)